“Una hoja caída del Libro del Destino, recogida en plena calle”
Cuadernos norteamericanos, N. Hawthorne
“El fuego obra su semejanza con el fuego”
Libro de las semejanzas, Edmond Jabès
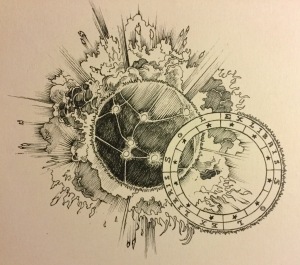 Una vez tuve entre mis manos un vacío. Vacío para ser llenado de preguntas. Era un libro de hermoso título del poeta Edmond Jabès: En su blanco principio. Extravié mi ejemplar en alguna mudanza; ¿o quizás lo obsequié? No puedo recordarlo. No importa. Casi creo que podría reconstruirlo en mi mente. Ese libro perdido nunca está silencioso dentro de mí. Recuerdo principalmente dos ideas del libro de Jabès. La primera tenía que ver con la pérdida irremediable del —así, escrito con mayúscula: Libro. La segunda tenía que ver con el fuego. “Todo libro será hermosa semejanza con un libro perdido”, decía Jabès. Todo libro es reminiscencia, reflejo de otro: de un libro perdido. Había en este hermoso volumen —más hermoso cuanto más lejano, cuanto más perdido— otro verso que cito de memoria y que, por lo tanto, puede que no sea exacto (¿o es al revés? ¿Es más exacto aún por el efecto distorsionador de mi memoria?): “es la pregunta la que incendia el edificio”. Comienzo, por tanto, con una pregunta: ¿cuál es el libro perdido originario del que todos los demás son reminiscencia? ¿Existe algo de ese libro que permanezca? ¿Puede teorizarse? ¿Existe algo que se condense, que coagule como idea en el objeto libro y que eso, en tanto que idea, sea indestructible? En suma, la pregunta que da título a esta intervención es: ¿qué del libro sobrevive al fuego? ¿Sobrevive únicamente esa hermosa y metafórica semejanza con el Libro perdido de la que escribía Edmond Jabès? ¿Esa es la supervivencia que debería bastarnos o consolarnos? Abriré un horizonte de “semejanzas” de mano de un plexo metafórico del libro.
Una vez tuve entre mis manos un vacío. Vacío para ser llenado de preguntas. Era un libro de hermoso título del poeta Edmond Jabès: En su blanco principio. Extravié mi ejemplar en alguna mudanza; ¿o quizás lo obsequié? No puedo recordarlo. No importa. Casi creo que podría reconstruirlo en mi mente. Ese libro perdido nunca está silencioso dentro de mí. Recuerdo principalmente dos ideas del libro de Jabès. La primera tenía que ver con la pérdida irremediable del —así, escrito con mayúscula: Libro. La segunda tenía que ver con el fuego. “Todo libro será hermosa semejanza con un libro perdido”, decía Jabès. Todo libro es reminiscencia, reflejo de otro: de un libro perdido. Había en este hermoso volumen —más hermoso cuanto más lejano, cuanto más perdido— otro verso que cito de memoria y que, por lo tanto, puede que no sea exacto (¿o es al revés? ¿Es más exacto aún por el efecto distorsionador de mi memoria?): “es la pregunta la que incendia el edificio”. Comienzo, por tanto, con una pregunta: ¿cuál es el libro perdido originario del que todos los demás son reminiscencia? ¿Existe algo de ese libro que permanezca? ¿Puede teorizarse? ¿Existe algo que se condense, que coagule como idea en el objeto libro y que eso, en tanto que idea, sea indestructible? En suma, la pregunta que da título a esta intervención es: ¿qué del libro sobrevive al fuego? ¿Sobrevive únicamente esa hermosa y metafórica semejanza con el Libro perdido de la que escribía Edmond Jabès? ¿Esa es la supervivencia que debería bastarnos o consolarnos? Abriré un horizonte de “semejanzas” de mano de un plexo metafórico del libro.
Las bibliotecas son la metáfora de la totalidad de lo experimentable (sigo aquí el planteamiento de Blumenberg en su hermoso libro La legibilidad del mundo). En las bibliotecas se encuentra, ¡claro!, todo lo que como especie hemos imaginado, deseado, repudiado. Se encuentra todo aquello por lo que alguna vez hemos estado fascinados aunque ya no lo estemos o ya no nos acordemos que lo estuvimos. Hay que entender a los libros como encarnaciones de lo experimentado. Coágulos de nuestros deseos, inquietudes y pasiones intelectuales. Todas las experiencias, cuando las leo, las incorporo a mi biografía: me convierto de algún modo en Aquiles o en Rāmā, en Lindoro, pero también en Maldoror si leo al Conde de Leautremont, o en el terrible juez Holden si leo a Cormac McCarthy. Ahí, en todos los libros, la experiencia del mundo está a nuestra disposición. Disponibilidad, por cierto, que no significa familiaridad con el mundo, como pensó Blumenberg. El que dispongamos del mundo en forma de biblioteca no nos garantiza que lo comprendamos. A veces, incluso, disponibilidad significa extrañeza.
Pero lo sabemos dolorosamente bien: esa colección de experiencias, ese infinito presupuesto puede perderse en un abrir y cerrar de ojos. Continuando la idea de Edmond Jabès: toda biblioteca es reminiscencia de otra. De una biblioteca perdida. Heinrich Heine decía que “al final, toda la humanidad se encarga de liquidar la gran herencia del pasado […] y que el gran Libro de la Vida estará hecho trizas rápidamente, o quizá antes por una bancarrota universal”. La bancarrota universal escribió Heinrich Heine. La bancarrota universal tiene una extensísima historiografía: abundan los libros de historia en torno a la destrucción de bibliotecas por incendios, saqueos, descuidos fatales: recomiendo el libro, informadísimo, de Lucien X. Polastron Libros en llamas, una historia de la interminable destrucción de bibliotecas que publica el FCE en una interesante colección de título Libros sobre Libros. La destrucción de una biblioteca puede ser accidental. O sistemática y bien pensada como la circunstancia de que Ibn Alás haya dejado intactos únicamente los libros de Aristóteles cuando prendió fuego a la infinita biblioteca de Alejandría. Las llamas de los libros se han alzado altas, como cuando los conjurados romanos prendían fuego al palatino. O como incendios forestales que vuelven rojas las noches y los días. Libro y fuego, más allá de una metáfora, son palabras contiguas. Lo supo muy bien Ray Bradbury. La bancarrota universal tiene algo de confirmación: arde el libro y el espacio vacío del libro se convierte en silencio. Siempre que leemos un libro deberíamos hacer sonar un aviso de incendio (aviso de incendio es la idea subyacente a las Tesis sobre el concepto de Historia de Walter Benjamin). Uno de mis alumnos, sabio discípulo, me dijo una vez: “no podemos deshacernos de nada del pasado sin que al mismo tiempo nos deshagamos de algo del presente”.
El presente psíquico está incompleto: nos hacen falta cien obras de Sófocles para pensarnos. Sófocles fue autor de 107 tragedias de las que sólo sobrevivieron al fuego, al botín y al saqueo 7 obras, que son fundamentales para pensarnos como especie. Sobrevivieron Edipo Rey y Edipo en Colono, Antígona, Elektra, Áyax y otras sin las que sería imposible hablar de nuestra estructura psicológica. Como dice Polastron: “donde un andamiaje del conocimiento se desmorona, quedan sólo registros”, huellas: quedan sólo cuatro códices, incompletos, para todos los conocimientos, profundísimos, de los mayas. Toda vida confrontada con la eternidad es irrisoria. Pero la vida es sagrada. Ninguna muerte ennoblece. A todos los lectores de libros nos sucede: a veces podemos sentirnos abrumados por la infinita cantidad de libros existentes. Basamos la autoridad de un lector, o de una biblioteca, en su abrumadora cantidad de libros conservados o leídos, pero yo opino que un solo libro puede ser el más importante. Un solo libro puede ser la más grande pérdida de una biblioteca o la más grande privación de un sujeto. Me refiero a ese Homero de bolsillo que Werther llevaba a todas partes consigo, y que, debido a su falta, le sobrevino, inminente, el derrumbe, la bancarrota personal. En efecto, en cuanto el desdichado Werther perdió su Homero (y comenzó a leer a Ossián) recibió los revólveres cargados, listos para dispararse. Ese único libro era quizás su frágil sustento. (¿Era La Ilíada o la Odisea? Goethe nunca nos lo dice).
Hay estudiosos del libro (como Leo Löwenthal y Gerard Haddad) que equiparan a los libros con los hombres. Quemar un libro equivale a matar a un individuo, amputar su experiencia. Mendel el de los libros es un relato de Stefan Zweig acerca de un lector que sólo se condensa en la lectura: “leía —apunta Zweig— con atención sagrada”. Mendel era un catálogo viviente de todos los libros que hasta sus días se habían publicado. Especie de Prometeo encadenado de los libros que siempre estaba sentado a la mesa del café Gluck; magneto espléndido que atraía hacia sí a todo el mundo ilustrado que deseara conocer algún dato bibliográfico. Mendel no se da cuenta de nada (“leyendo como si rezara ¡no como un profano!”). No se da cuenta de que su país está en guerra, de que se persigue a los suyos. Hasta que un día llegan por él para llevárselo a un campo de concentración. Mendel hubiera querido seguir leyendo camino al campo. Interrumpir a un lector que lee como si rezara es cómo “llamar a una puerta cerrada”. Mendel es la biblioteca humana que se derruye. El edificio de su persona libresca cae: se vienen abajo ladrillos memoriosos, caen los archiveros. Cae la memoria. Pregunta Zweig: “¿Para qué vivimos si el viento tras nuestros zapatos ya se está llevando nuestras huellas?”. Me pregunto entonces, ¿qué se pierde exactamente cuando muere un gran lector? ¿Es menos doloroso que la pérdida de una biblioteca? Y en ese orden de reflexiones, ¿qué ocurre con alguien termina de leer la Comedia Humana de Balzac? ¿Qué ocurre cuando muere el lector de la Comedia Humana? No me refiero a lo que el lector ha logrado obtener en términos de erudición y conocimiento del mundo, me refiero a la transformación, pues, ¿de qué sirve leer libros si no nos transforman? En suma, ¿qué de lo leído permanece en el interior de un individuo? Vuelvo a Edmond Jabés (escribo de memoria): “ […] Somos, de cada libro, la vivida muerte de un solo libro”.
Hay que leer libros como si se los mirara o bien a través de un microscopio, o a través de un telescopio. Shakespeare extrajo más de las Vidas Paralelas de Plutarco que toda la academia inglesa en 390 años de estudios y publicaciones, como nos hizo entender Harold Bloom en sus reflexiones. Un solo libro bastó para el infinito. Shakespeare leyó a Plutarco con microscopio. La biblioteca entera de miles y miles de ejemplares de Alfonso Reyes está en su Obra Completa. Es decir, que el infinito o el límite del libro no está tanto en el texto como en el lector. El infinito está en los ojos, no en las letras. Según mi criterio hay que entender a la lectura como una operación de Tormenta e Ímpetu.
Vino septiembre con sus tres sismos y sus 40 mil réplicas. Septiembre produjo pérdidas irreparables pero también trajo consigo despertares insoslayables, éticos y políticos. Ahora haré frecuentar dos ideas: la idea del libro caído de los anaqueles y mezclado con los escombros, y la idea del lector superviviente, el lector que roba libros para sobrevivir. Entonces podré dirigirme hacia una posible conclusión.
Hay libros escondidos en la espesura de las bibliotecas, afirma, con mucha razón, Polastron. Hay libros que están ahí, a ojos vistas, sobre el anaquel, pero nadie los toma, nadie abre sus páginas y así el libro puede permanecer intacto por meses o años viendo cómo sus vecinos de anaquel son consultados y despertados a la manera de los oráculos. ¡Pobre libro!: queda ahí, escondido en la evidencia del anaquel. Y hay, ¡claro que los hay! libros no leídos en la estantería: pueden pasar años para que esos libros encuentren a su lector y, como apuntó George Steiner que ha escrito sobre estos temas, el libro no tiene ninguna prisa: tiene prisa el lector que está ávido de nuevas lecturas, pero el libro puede esperar décadas a su lector. Hay libros que han esperando siglos. Hay libros que aún lo esperan.
Este septiembre, los libros de mi biblioteca que no cayeron de los anaqueles registraron el movimiento ondulante de los muros. Quedaron como ondulaciones muy curiosas de ver. Al caer yo imagino que los libros expulsan sus contenidos a la manera de un agitado refresco de gas: mi Voltaire caído, por ejemplo, libera a su autor de La Bastilla, de la que fue inquilino un par de ocasiones. Marco Polo, el viajero de levante, imagino, interrumpe su dictado de maravillas a Rustichello todos los 19 de septiembre. Se remueven los estantes de mi biblioteca y mi libro Metafísica de Aristóteles se pone a recordar cuando era pergamino en Al-Ándalus y decía su sabiduría en árabe. O recuerda cuando estuvo en medio de las altísimas llamas de fuego que llegaban al cielo en el incendio de la biblioteca de Alejandría del año 640. O de las páginas de mi ejemplar caído de Las Leyes de Platón se liberan los que permanecían en cautiverio dentro de ese extraño Sophronisterion, especie de sanatorio mental donde se inoculaba filosofía socrática a los desadaptados sociales: la policía de este sanatorio social, que es el Consejo nocturno, se hallaría liberado de las páginas amarillentas de mi libro, y si otro hubiera sido el llamado de la fortuna en mi edificio, Consejo nocturno y desadaptados sociales platónicos se hallarían entre los escombros. ¿Cuántos libros quedaron sepultados en el septiembre sísmico? ¿Y a los libros sepultados quién los rescata? ¿Qué brigadas de rescate hay para los libros que quedaron debajo de los escombros? ¿Dónde están las brigadas de rescatistas bibliófilos? ¿Donde está la labrador Frida que olisquee a un Saint-Exupery quejumbroso? ¿Quién pide un minuto de silencio por los libros perdidos? ¿Donde está el Max que busque el tiempo perdido de Proust y al barón de Charlus? ¿Es Cosette quien más se queja y lanza resoplidos debajo de esas pilastras caídas y ni la fuerza descomunal de Juan Valjean sostiene esas trabes? De esta caída ni el César Birotteaux de Balzac se levanta (por cierto que Carlos Fuentes decía que todo lo que sabía de Derecho Internacional lo sabia del Birotteaux de Balzac, ¿ven la importancia de rescatar este libro?). ¿Quién pide silencio con el puño levantado por el Conde de Montecristo que, opulento y todo, cree que tiene que escapar de nueva cuenta del Castillo de If tomando al sismo por lo que antes fueron aguas tempestuosas? En fin, que en los libros es donde la imaginación se hace concreta. Si la imaginación escapa de las páginas que la contienen, ¿se escucharán por toda la ciudad las cadenas arrastradas por el Fantasma de Canterville? ¿O se escucharán los balbuceos de los ignavos provenientes del vestíbulo del Infierno de Dante? Si todo se viene abajo, entonces las Aves de Aristófanes gorjearán debajo de las losas y ya no interceptarán las plegarias que los hombres elevamos desde la tierra; sólo Plutón estará contento, pero impávido, de vivir entre escombros con su esposa Perséfone. Quizá la madre de ésta, Deméter, que busca a su hija en la superficie de la tierra, pueda integrarse a una brigada de búsquedas bibliotecarias.
Me parece que hasta ahora comprendo cabalmente eso de la cofradía de los consepultos a quienes el filósofo Soren Kierkegaard dedicó su libro Concepto de la angustia. Así llamaría yo a los brigadistas encargados de exhumar libros: la cofradía de los lectores consepultos, y es que pienso en los libros sepultados, que, con todos sus personajes, forman algo así como una República de las Letras bajo los escombros. Hay que rescatar libros y celebrarlo con muchos y sonoros vítores como cuando se rescató a personas, loros, tortugas, perros y gatos.
Michel de Montaigne decía que cuando estaba enfermo era cuando más le valía andar a lomos de caballo. En esta época sin caballos pero sí con enfermedad, el caballo es el libro. Nosotros que llevamos el estreptococo sísmico deberíamos asirnos a los lomos de un libro cabalgante. Y el libro, cualquiera que éste sea, no es un libro cualquiera: es mi libro, mi mejor consejero, mi amigo. El amigo que he escogido y que me ha escogido a mí. Tendremos un amorío eterno, aunque él préstamo bibliotecario sólo dure una semana. O dos, o tres semanas de eternidad, porque el amorío puede alargarse con el empecinamiento insensato del amante necio. Quienes se han formado en una escuela o en una facultad, pero además se han formado al calor sofocante de una biblioteca pública, saben que Leonardo da Vinci tenía razón cuando decía que “quién sabe, quien conoce, puede amar bien; y quien no conoce, ama mal.” Leer a Montaigne es menos leer que conversar. Leer a Benjamin es menos leer que volver a configurar. Leer a Novalis es menos leer que imaginar. Leer a Hölderlin es menos leer que amar.
Todo libro es nutritivo. Ha habido náufragos que literalmente se han alimentado de las páginas de un libro y así han sobrevivido hasta ser rescatados. José Vasconcelos, tan polémico, despenalizó el robo de libros por considerarlos de primera necesidad para la supervivencia humana. En mi caso particular, mi carrera como ladronzuelo de libros terminó muy pronto. Me descubrieron robando unos libros de cómics cuando era sólo un niño en un Sanborns. Y resultó todo tan embarazoso que nunca más volví a robar algo. Pero si hubiera de robarme unos libros para sobrevivir, me robaría unos cuantos clásicos y me alimentaría de ellos debajo de los escombros. Leería a Ovidio, a Montaigne, a Balzac, a Benjamín, es decir, leería a aquellos a los que suelo acercarme cuando no tengo escombros sobre la cabeza, eso quiere decir, quizás, escojo bien a mis autores. ¿Tú, a quien leerías si formarás parte de la cofradía lectora de consepultos?
¿Qué sobrevive a un libro en llamas? La inquietud, desde luego. “Cerca de donde se cree cercana la verdad anda también el dolor” decía Hans Blumenberg, y yo creo que la verdad anda cercana a las bibliotecas. La Segunda Intempestiva de Nietzsche es probablemente la invitación más hermosa y elocuente del olvido reparador. Pero ningún texto alivia mi inquietud por la cultura fantasmática, la cultura que ha desaparecido. Siempre imagino las porciones enormes de lo perdido. Me niego a pensar que la destrucción es un mito primordial de la regeneración. Según mis principios no es la destruccion el aparato digestivo de nuestra condición indigesta. Herder decía “que nada de la vida quede borrado”. Tiene razón.
La historia del arte que amo, la que más me gusta no es la de un historiador del arte sino la de un poeta: es la historia del arte que aparece en los Cantos de Ezra Pound. Ahí, Roma es incendiada y humea al mismo tiempo en que se construyen Cartago y Florencia; Piero della Francesca pinta al tiempo en que Napoleón emprende su campañas a Egipto. Se trata de una historia del arte poética más diacrónica que cronológica. Da cuenta del complejo entramado temporal; es la ausencia y la presencia, la construcción y la destrucción, el fuego y su semejanza: el fuego. Miguel Ángel sigue pintando los techos de la capilla en presente y también in illo tempore, al hilo del tiempo. Hokusai sigue dándonos la imagen de una ola en el tiempo, pero también sustraída de él. Toda supervivencia, o toda pérdida, también hablan en presente. Los millones de libros que aún nos quedan señalan el lugar donde hay un libro ausente. El espacio vacío es la imagen del libro originario.
Esto es lo que creo que del libro sobrevive a las llamas: la sombra de un libro que, como todos los libros, trata exclusivamente acerca del alma humana y que de ser escrito sólo podríamos poseerlo por un poco de tiempo… en suma, la historia de cualquier libro.
* Leí este texto en el coloquio “Páginas extrañas, mórbidas o crueles que se llevó a cabo en el Anfiteatro Simon Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso el 10 de noviembre de 2017.

Deja un comentario
Comments feed for this article